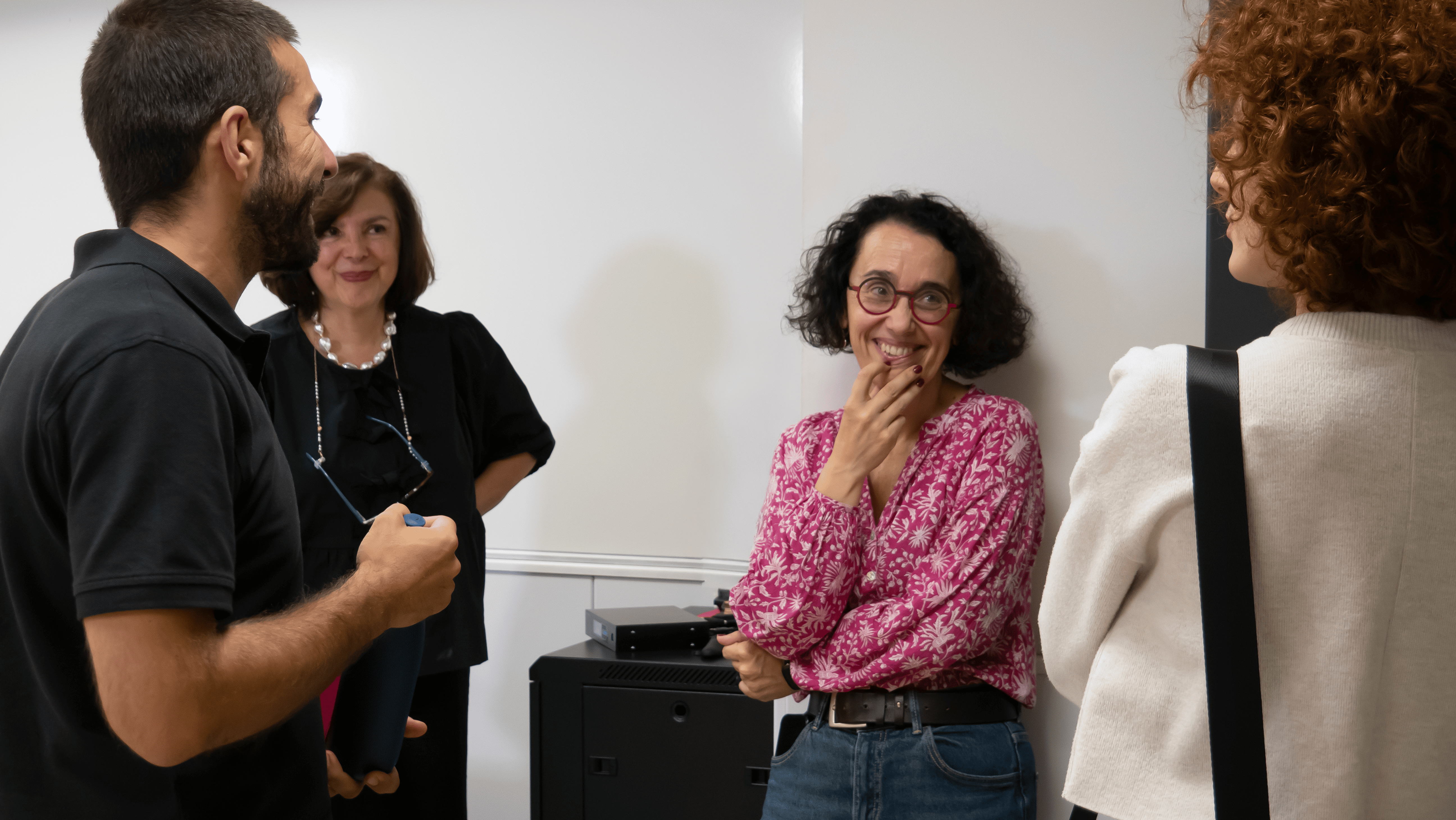CEF.- UDIMA reflexiona sobre la ‘cultura del trauma’: “Queríamos que se entendiese su influencia; se nos ha ido la mano y toca delimitarlo”
El Grupo Educativo CEF.- UDIMA celebró el pasado lunes la ponencia No todo es trauma: cómo la cultura del trauma ha diluido el concepto y cómo volver a entenderlo, que reunió a dos referentes internacionales en el abordaje del trauma: la psiquiatra Anabel González, especialista en EMDR y psicoterapia, y la psicoterapeuta Antonieta Contreras, autora de Traumatización y sus consecuencias y docente en la Universidad de Nueva York.
Las ponentes subrayaron la necesidad de recuperar la precisión clínica y conceptual del trauma frente a su uso indiscriminado en la cultura actual. Esta claridad no solo protege a quienes realmente lo padecen, sino que también evita diagnósticos innecesarios y favorece una práctica terapéutica más informada, matizada y efectiva.
El objetivo de ambas fue diferenciar los usos correctos e incorrectos del término reflexionar sobre las consecuencias clínicas de su mal empleo y analizar qué factores neuro-bio-psico-sociales contribuyen a perpetuar los procesos de traumatización. Un debate imprescindible para la psicología contemporánea.
Expansión del término
El término trauma ha ganado una notable visibilidad en el discurso público. Tanto en los medios como en las redes sociales se emplea con frecuencia para designar cualquier experiencia dolorosa, hasta el punto de convertirse en una “etiqueta paraguas” que agrupa desde contratiempos cotidianos hasta experiencias vitales verdaderamente incapacitantes.
El riesgo de esta expansión, según coincidieron las expertas, es la pérdida de precisión clínica. Como señaló González: “Hemos insistido mucho en los modelos de trauma para que se entendiese su influencia; creo que se nos ha ido la mano, y ahora toca delimitar qué no lo es”.
La banalización, advirtieron, no solo confunde a la sociedad en general, sino que puede perjudicar a las propias personas afectadas. Para Contreras, cuando cualquier dificultad se interpreta como trauma, quienes lo viven terminan construyendo una identidad marcada por el daño: “Si le llamo trauma a todo lo que me duele, brinco fácilmente a pensar que estoy dañado… y eso me hace sentir peor de lo que quizá estoy”.
Esta sobre identificación convive con una paradoja: muchas personas gravemente traumatizadas no reconocen su estado, porque crecieron en entornos dañinos y se adaptaron a ellos. Esa normalización puede hacer que pasen desapercibidas incluso en la práctica clínica.
Trauma y supervivencia
Las dos expertas precisaron qué distingue al trauma de otras heridas emocionales. Tanto González como Contreras insistieron en que el trauma tiene que ver con la supervivencia y la percepción de una amenaza extrema. Contreras lo resumió de manera contundente: “El trauma tiene que ver con un riesgo enorme de sentir que podemos morir. El cerebro solo activa estos circuitos de emergencia cuando percibe una amenaza vital”.
En esta línea, González recuperó la definición de la psiquiatra estadounidense Judith Herman (referente en la investigación del trauma complejo): “Trauma es lo que se pone en marcha cuando no se puede hacer nada”, es decir, cuando hay amenaza sin posibilidad de salida.
El trauma, subrayaron, es también un proceso dinámico: no se limita al impacto inicial, sino que evoluciona con el tiempo en función de la capacidad de cada persona para procesar lo vivido, la disponibilidad de recursos de para afrontarlo y los apoyos externos. La diferencia entre la opción de adaptarse o la cronificación de síntomas se juega precisamente en ese recorrido.
“Parece que hay que estar roto”
Las ponentes destacaron la importancia del contexto en la manera en que se vive y se supera un evento traumático. La presencia de apoyos, la red de relaciones y el estilo de apego pueden ser decisivos para transformar una experiencia aparentemente sin salida en una situación manejable.
Sin embargo, los factores culturales y mediáticos no siempre ayudan. Contreras advirtió sobre el papel de las redes sociales, donde se difunde una narrativa que asocia valor social con la condición de estar ‘roto’: “Ahora parece que para ser popular hay que estar roto, y eso deja a la gente encarcelada en un estado de impotencia”.
No obstante, González matizó que estas mismas plataformas pueden resultar útiles para algunas personas, sobre todo cuando ayudan a comprender que lo sucedido fue objetivamente traumático y que la culpa no recae en ellas. Esa visibilidad puede ser un primer paso hacia la validación y el alivio, aunque el efecto depende siempre del contexto y del momento en que la información llega.
Matices para la práctica clínica
La jornada no se limitó a la crítica conceptual, sino que ofreció también claves prácticas para la intervención clínica. Entre ellas, las ponentes subrayaron:
- La importancia de diferenciar entre heridas emocionales adaptativas y procesos de desregulación traumática.
- La necesidad de explicar con claridad qué es y qué no es trauma, para que el diagnóstico no se convierta en una etiqueta incapacitante.
- El papel central de restablecer la seguridad y la regulación emocional en la terapia.
- La comprensión de que cada caso es único: las consecuencias dependen no solo de la gravedad del evento, sino también de la biografía, las redes de apoyo y las estrategias de cada persona para afrontarlo.
“Hay diferentes síndromes porque hay diferentes tipos de traumatización, por eso es importante seguir tratando de entender qué es trauma, para darle a cada uno la justicia que necesita”, sintetizó Contreras.
Por su parte, González recordó que incluso los eventos graves no siempre derivan en un trauma clínico: “Las experiencias no producen siempre el mismo número de consecuencia, y estas no siempre son necesariamente de tipo traumático”.
Puedes volver a ver la ponencia registrándote aquí.